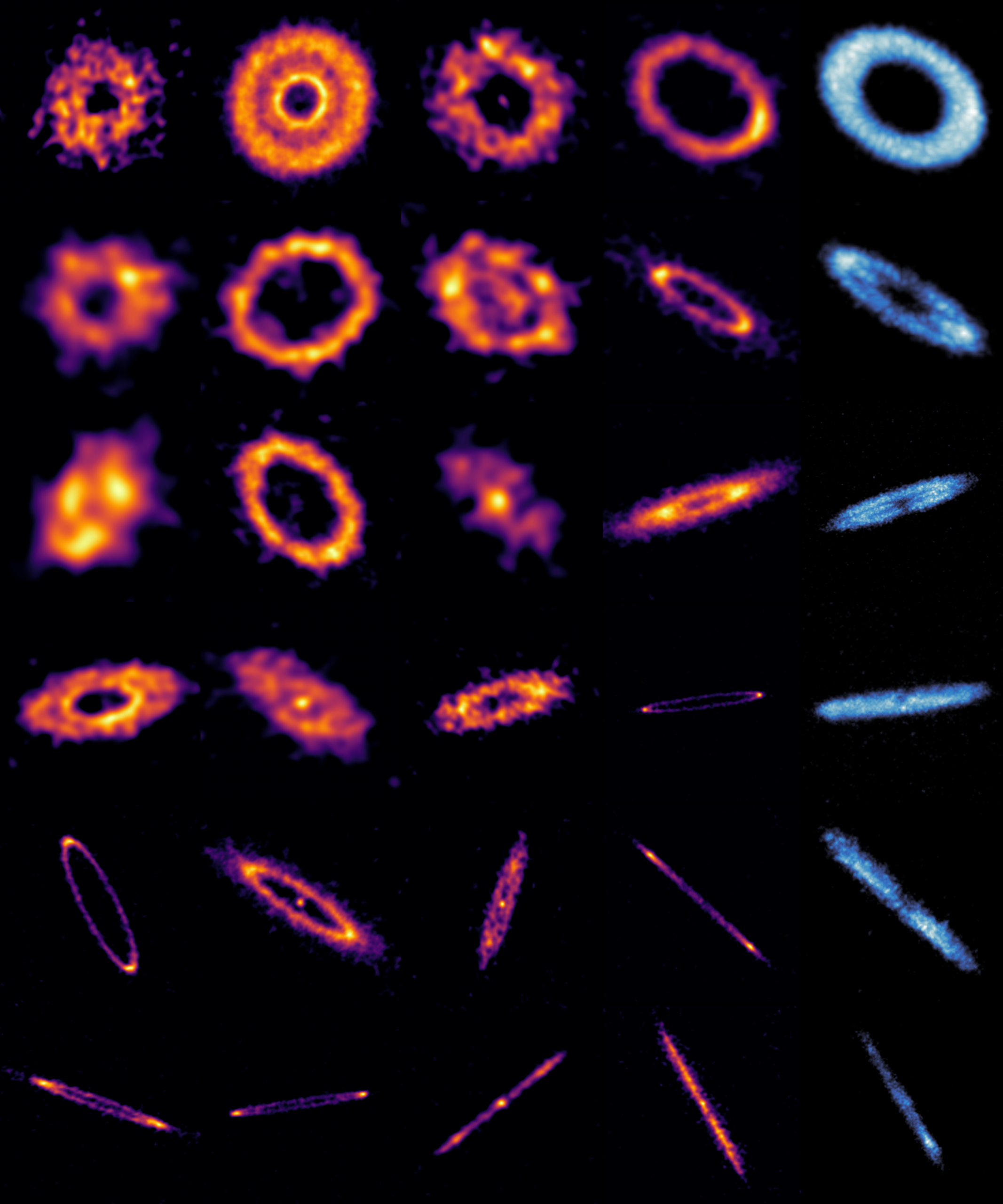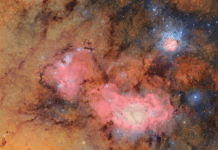Artículo publicado en Nueva Sociedad, febrero 2017
Autor Hans Jürgen Burchardt
Las transformaciones en América Latina durante la última década tienen varias dimensiones, que en muchos casos se contraponen. Transformaciones antielitistas, perspectivas inclusivas, pero también mantenimiento e incluso profundización de la dependencia de los recursos naturales. El Estado comenzó a ganar nuevamente sustancia institucional y poder de regulación, pero el sistema impositivo casi no fue tocado y se mantuvieron numerosas formas de precariedad laboral y social. Y no menos ambivalencias operaron en el terreno de la democracia.

El nuevo siglo comenzó en América Latina con un «giro a la izquierda» que fijó nuevos rumbos en el tratamiento de la cuestión social, la participación política o los derechos de las minorías y que obtuvo reconocimiento internacional. Estas dinámicas fueron favorecidas por Estados que se fortalecían y un sólido crecimiento económico en un contexto de alzas en los precios de las materias primas. Mientras la crisis financiera desatada a partir de 2007 hacía sentir a Estados Unidos y Europa las consecuencias sociales del descontrol de los mercados, en América Latina se reducía la pobreza casi a la mitad. Estos éxitos se complementaron con nuevos ideales que tenían como meta una mayor participación política y un desarrollo sostenible. Así fue como en 2010 The Economist eligió para estos años la elogiosa denominación de «década latinoamericana»1.
Pero esta política ha desembocado en una crisis. Junto con la baja de los precios de las materias primas, la economía se debilita, los gobiernos pierden el apoyo de la población e intentan, ante todo, salvarse a sí mismos, al tiempo que la pobreza vuelve a aumentar2. Las últimas elecciones en Venezuela y Argentina o la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff no dejan lugar a dudas: la izquierda gobernante se enfrenta, tras más de una década en el poder, a serios problemas. Es probable que haya tenido en los últimos 15 años la oportunidad del siglo para avanzar por el sendero del desarrollo y alcanzar mayores niveles de independencia del mercado mundial y de las materias primas, pero hoy esa oportunidad vuelve a alejarse y esto coloca a la región ante nuevos desafíos.
Entrada en el siglo xxi
Las reformas (económicas) neoliberales introducidas a partir de la década de 1980 habían prometido a América Latina prosperidad y participación para todos. Pero en lugar de incentivar el crecimiento económico y la construcción de instituciones estatales más sólidas, solo beneficiaron a unas pocas personas –como el mexicano Carlos Slim, que se convirtió en uno de los más ricos del mundo– y simultáneamente arrojaron a gran parte de la población a la miseria. Al iniciarse el siglo, más de 40% de la población latinoamericana era pobre. El neoliberalismo condujo además a un aumento de la participación política, que contribuyó a dos tendencias. Por un lado, se fortalecieron en toda la región movimientos sociales y la cuestión social volvió a la agenda política. Por otro lado –y relacionado con lo anterior–, muchos grupos indígenas se constituyeron, tras siglos de marginación, en un movimiento político con cada vez mayor influencia. Con ellos, ganaron importancia nuevos modelos de desarrollo como, por ejemplo, el concepto de «buen vivir» o una relación distinta con la naturaleza. Estos movimientos e iniciativas de base fueron un importante nexo para el ascenso al poder de los gobiernos social-liberales democráticos (Chile), socialdemócratas (Brasil) o autodefinidos como socialistas (Venezuela), que comenzaron una primera fase de gobierno progresista.Al principio, muchos de los nuevos gobiernos tuvieron que imponerse frente a las tradicionales elites conservadoras. Este cambio no se hizo sin conflictos: resulta emblemático el intento de la oposición venezolana de dar un golpe con ayuda de las Fuerzas Armadas en 2002 contra el presidente Hugo Chávez, elegido con 60% de los votos. También es cierto que las medidas de los nuevos gobiernos no fueron siempre elaboradas de manera democrática y que derribaron alguna que otra institución de la democracia representativa. No obstante, las advertencias de que de este modo se abría un nuevo flanco al autoritarismo no tenían en cuenta que esas políticas eran frecuentemente necesarias para una profundización de la democracia. Sucede que el retorno de América Latina a la democracia a partir de fines de la década de 1970 se basó mayormente en transiciones pactadas, en las que las viejas elites se habían reservado numerosos poderes de veto y derechos exclusivos que obstaculizaban una real participación de todos. Por ejemplo, hasta el día de hoy, 10% de los ingresos del Estado chileno por la extracción de cobre se depositan en una cuenta de las Fuerzas Armadas que no está sujeta a ningún control (parlamentario).
Si volvemos la vista a la última década del presente siglo, en esta primera fase se cumplieron más esperanzas que temores. A pesar de los malos augurios, las reglas centrales del gobierno democrático fueron respetadas. En numerosos países se produjo, en diálogo con movimientos sociales y organizaciones de base o impulsada por estos, una profundización de la gestión democrática compartida que complementaba la democracia representativa liberal con elementos participativos y comunitarios. Entre las medidas más importantes están una ampliación de la participación local y más autonomía municipal o regional. A eso se agregaron reformas constitucionales ratificadas regularmente por consultas populares, que no solo establecían más elementos participativos y plebiscitarios sino que –como en Ecuador– concedían a la naturaleza, además, el estatus de sujeto de derecho. Esta concepción de la naturaleza como titular de derecho abre, en principio, la posibilidad de un cambio esencial en cuanto a la manera de encarar socialmente las actuales crisis del medio ambiente. Muchos países se destacaron también por reformas progresistas en otros campos, como el reconocimiento de diversidades y de los derechos de las minorías, la revisión y persecución de violaciones a los derechos humanos acaecidas en el pasado, una política de drogas liberal, etc.Estas tendencias fueron beneficiadas por una situación favorable de los mercados mundiales. La explosión de los precios de las materias primas dio el apoyo económico para un renacimiento del Estado desarrollista. Si bien fueron pocas las expropiaciones reales, el Estado volvió a manejar con rienda corta empresas públicas o bien se reservó, tras nuevas negociaciones con empresas extractivas transnacionales, una mayor participación en las ganancias derivadas de las materias primas. En vista de la evolución de los precios internacionales y la alta demanda de materias primas latinoamericanas, muchos inversores (inter)nacionales consideraron que estas exigencias eran absolutamente tolerables. Así fue como las arcas de los gobiernos se llenaron de manera inesperadamente veloz y esto favoreció la expansión de la infraestructura estatal. De este modo, el Estado comenzó a ganar nuevamente sustancia institucional y poder de regulación. Esto sentó los fundamentos para una importante innovación en la región: mientras que en muchos otros países –por ejemplo, el sur de Europa– la situación social empeoraba, la mayoría de los gobiernos de centroizquierda de América Latina iniciaban una política social expansiva e introducían numerosos estándares nuevos en el mercado laboral fuertemente desregulado. La combinación de desarrollo social sostenido por las exportaciones de materias primas siguió las particularidades de cada país. Pero hacia fines de la última década se impuso en la región un modelo de desarrollo en el que un Estado fortalecido captaba los ingresos adicionales por exportación de materias primas, encaraba efectivamente la cuestión social como agente de desarrollo y era legitimado una y otra vez mediante promesas de modernización y elecciones democráticas. Este modelo ha ingresado en los debates políticos y científicos bajo la etiqueta de «neoextractivismo»3.
Unos pocos índices bastan para mostrar el éxito inicial de esta estrategia: en medio de un fuerte crecimiento de la economía, la desocupación cayó a un mínimo histórico, la participación regional del gasto social en el pib aumentó a más de 20%, al tiempo que crecían los salarios mínimos y los salarios reales. Las llamadas transferencias monetarias condicionadas (tmc), como el programa brasileño «Bolsa Família», preveían ingresos suplementarios otorgados a cambio del cumplimiento de contraprestaciones tales como enviar a los hijos a la escuela o cumplir con obligaciones sanitarias preventivas y recibieron elogios a escala internacional, a punto tal de ser consideradas ejemplares por su eficiencia. La imposición de nuevas formas tarifarias para empleadas domésticas y servicios de cuidados, como en Uruguay, se convirtió en un ejemplo a replicar. Con estas políticas se logró reducir la pobreza casi a la mitad. Hubo una gran movilidad social ascendente, las clases medias se ampliaron de forma ostensible e incluso se redujeron discretamente las desigualdades sociales4. Fue un importante logro darles a los pobres no solo pan sino también voz y dignidad, lo que los animó por primera vez a decidir su destino. Mientras la crisis financiera global sacudía a los países industrializados, América Latina vivía un milagro económico. No pocos científicos y organizaciones internacionales que durante décadas pronosticaron, usando la denominación «maldición de los recursos», el fracaso de un desarrollo basado en las materias primas, ya que este producía sobre todo dependencia, autoritarismo, conflictos y corrupción, destacaban ahora los potenciales de este «neoextractivismo» democrático.
De la fiesta a la resaca
Este éxito implicó también nuevas responsabilidades. La economía iba viento en popa, las arcas del Estado rebosaban, el Estado usaba de múltiples maneras su nuevo potencial transformador, y frecuentemente con inteligencia, la problemática social comenzaba a aliviarse sensiblemente y la mayoría de la población estaba ampliamente satisfecha, tal como una y otra vez lo demostraba en las elecciones. Probablemente no hubiera en toda América Latina, desde la independencia, un mejor momento para reformas estructurales, para eliminar las dos pesadas herencias que impedían el crecimiento: en primer lugar, para la supresión de las extremas desigualdades sociales mediante políticas sociales innovadoras, relaciones laborales reguladas y redistribución democrática, y en segundo lugar, para una reducción de la dependencia de las materias primas a través de estrategias de diversificación y aumento de la productividad, lo cual termina, en el mediano plazo, en un desarrollo sostenible y en la protección de los recursos naturales.
Pero el éxito también seducía. La economía y la política ampliaron los sectores de materias primas. La expansión de los cultivos de soja y la minería en Argentina y Brasil muestra que incluso economías relativamente desarrolladas apostaban cada vez más a la nueva tendencia de exportar materias primas. Muchos de los nuevos gobiernos anunciaron que querían usar el «neoextractivismo» solo como vehículo para llegar a una estructura económica más productiva y diversificada. Sin embargo, casi todos los programas y medidas aplicados a tal fin fracasaron rotundamente. Hoy, la región tiene una dependencia de las exportaciones de materias primas mayor que a fines del siglo xx.
Esto tuvo sus consecuencias en el Estado y la política: gracias a los elevados ingresos provenientes de las materias primas, ya no era necesario zanjar los conflictos de intereses a través de procedimientos democráticos ni solucionarlos con negociaciones, sino que se los apaciguó mediante transferencias de recursos. Los sectores conflictivos fueron «comprados» y cooptados. Las sociedades latinoamericanas mutaron hacia sociedades-botín en las que, si bien el Estado concedía al principio participación a casi todos en la explotación de la naturaleza, el nuevo nexo no se basaba en el consenso y la cohesión social. De este modo, se mencionan a continuación los puntos principales que explican la actual crisis.
Durante la fase del boom no se implementaron medidas profundas de (re)distribución. El sistema impositivo casi no fue tocado. La presión impositiva regional es apenas la mitad de la de Europa; los impuestos tienen, en su mayoría, una fuerte dependencia de la coyuntura o son, como en el caso del impuesto al valor agregado (iva), regresivos y resultan, por ende, más gravosos para la población de menores recursos. Por el contrario, para la elite económica América Latina sigue siendo un oasis impositivo: los gravámenes sobre el patrimonio han seguido disminuyendo y alcanzaron en 2013 el 3,5% del total de ingresos fiscales5. Los efectos redistributivos dependientes de los impuestos están a escala regional por debajo de 10% (en Alemania, aproximadamente 40%). Algunas reformas impositivas, como las de Argentina o Ecuador, quedaron en agua de borrajas o fracasaron.
Si bien se mejoraron significativamente las prestaciones sociales, no sucedió lo mismo con su grado de cobertura. Los que más se beneficiaron con ellas fueron los empleados públicos o los trabajadores formales, o sea, solo la mitad de las personas en condiciones de trabajar; el 20% más pobre de la región recibe actualmente apenas 10% de todas las transferencias sociales. La expansión de los sistemas sociales excluyentes orientados mayormente según el modelo de Bismarck profundizaron las brechas sociales en lugar de reducirlas. Las transferencias condicionadas, con una participación en las erogaciones de 0,4% del pib en el caso de Brasil, solo pudieron actuar como compensaciones limitadas. De todos modos, es más dramático el hecho de que muchas de estas transferencias tampoco hayan sido establecidas como derechos sociales en la fase de crecimiento, con lo que podrían ser anuladas en cualquier momento. A pesar de los numerosos esfuerzos, tampoco se ha logrado reducir significativamente el trabajo informal. Los mercados laborales y las estructuras productivas siguen estando altamente precarizados, de modo que hoy en día casi 50% de las personas en condiciones de trabajar –concretamente, 120 millones de jóvenes y frecuentemente mujeres– trabajan manteniendo una relación laboral precaria tanto desde el punto de vista contractual como social, tienen ingresos relativamente bajos y generan 10% del pib regional6. De ese modo se explica la productividad particularmente baja de América Latina, que tampoco aumentó durante el boom. La explotación de materias primas no necesita una elevada cualificación laboral de grandes masas de trabajadores. Las elites, pero también importantes sectores de las clases medias, sacan gran provecho del trabajo informal, que les permite, por ejemplo, beneficiarse del trabajo doméstico y de cuidados en forma barata y sin complicaciones. Es por estas constelaciones que, a pesar de haber suficientes recursos del Estado en la región, no se ha logrado crear un sistema de servicios públicos de alta calidad y accesible para las mayorías que abarque, además de la tutela de niños y los cuidados ambulatorios, la educación y la salud, como también la infraestructura general, como el transporte urbano, la seguridad civil y pública, etc.
El cambio social de las últimas dos décadas en América Latina queda evidenciado con toda claridad en el hecho de que todos los estratos sociales involucrados vivieron por igual una movilidad ascendente sin que se modificara la constelación interna: las elites económicas pudieron mantener su patrimonio e incluso aumentarlo; a comienzos de esta década, la cantidad de millonarios latinoamericanos se incrementó aproximadamente un 5%. Las clases medias se ampliaron y algunas medidas complementarias financian en menor medida a las clases bajas7.
Menor atención se prestó al ascenso del ascensorista: el Estado. La ampliación democrática se le fue volviendo paulatinamente una molestia: por un lado, un desarrollo basado en las exportaciones de materias primas suele requerir una administración central con margen de acción y que, en términos de manejo de recursos, dependa de manera limitada de la legitimación de la sociedad; pero esto, como se sabe, favorece en gran medida el clientelismo y la corrupción. Las exigencias o los controles democráticos son, entonces, molestos. Por otro lado, los daños al medio ambiente que surgen del saqueo de recursos naturales han provocado protestas locales cada vez mayores que han logrado, merced a los nuevos derechos y las nuevas autonomías democráticas, impedir la extracción de materias primas y poner en peligro los ingresos del Estado. Muchos gobiernos reaccionaron con una represión cada vez mayor: limitaron derechos ya concedidos (por ejemplo, derechos constitucionales de los indígenas a la autodeterminación) o los anularon por completo, rescindieron compromisos asumidos con movimientos sociales o criminalizaron a estos últimos. Además, hicieron las paces con viejas elites e incluso formaron nuevas alianzas.
Pero los ascensores no solamente viajan hacia arriba. Cuando, junto con el desmoronamiento de los precios de las materias primas que se dio a partir de 2013, se anunciaba una caída al vacío y las redes de suministro comenzaban a romperse, muchos gobiernos de centroizquierda perdieron algunos decisivos aliados y sectores de sus bases. Además, tuvieron que aprender que las oligarquías económicas tradicionales solo están dispuestas a formar coaliciones si pueden permanecer junto a sus pares. El de Brasil no fue el primer caso en que se aplicó el «golpe suave», o sea, la toma del poder de las viejas elites mediante un veloz derrocamiento de los titulares del gobierno, mientras se mantienen en apariencia los derechos constitucionales. Ya había sido probado con éxito en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012. Una de las cosas que evidencia esta política es la funesta alianza de las elites conservadoras con consorcios de medios privados fuertemente monopolizados de América Latina, que prácticamente no permiten la diversidad de opiniones. Además, es sorprendente cómo la comunidad internacional, siempre comprometida con la democracia, da por lo menos su aprobación a estos «golpes de Estado legales».
Lecciones para el futuro
Actualmente hay tres interpretaciones de la transformación reciente en la región: por un lado, se da la bienvenida a los nuevos gobiernos conservadores, ya que por fin terminarán con el tutelaje, el clientelismo y la corrupción y volverán a dotar de eficiencia a la economía. Pero quien observe los programas carentes de ideas de numerosos partidos conservadores, particularmente el de los 24 viejos oligarcas blancos que destituyeron a mediados de 2016 al gobierno brasileño, se da cuenta claramente de que no es una nueva política la que está accediendo al poder, sino que solo se está operando un cambio de elites políticas. Así, no asombra casi a nadie que los nuevos gobiernos conservadores apliquen la misma solución a la crisis que los gobiernos progresistas que aún están en el poder: una drástica profundización de la explotación de los recursos naturales.
Por otro lado, se lamenta el distanciamiento entre gobiernos y movimientos sociales, mientras que estos últimos se transforman –una vez más– en los próximos portadores de esperanza. Si bien no caben dudas de que la participación social de los sectores menos favorecidos ha mejorado claramente, estos no entregarán dócilmente sus derechos sociales, lo cual puede poner en marcha nuevas dinámicas políticas. Pero es imposible precisar qué destino tendrá este viaje. Esperar al próximo salvador exime, mientras tanto, de compromiso propio y de posicionamiento político; es, ante todo, cómodo y una expresión de pereza intelectual. En lugar de ello, debería reflexionarse abiertamente sobre las experiencias acumuladas y sobre lo que es decisivo para todo movimiento social: cómo resolver el dilema de mantener apertura, dinámica y creatividad, pero también tener un continuo impacto político evitando la parálisis por la cooptación y la institucionalización. Además, debe discutirse cómo armonizar mejor una política de Estado fuerte con estructuras democráticas de base y movimientos sociales.
En tercer lugar, se argumenta que, con las medidas «correctas», se sigue posibilitando un proyecto de justicia social. En realidad, el debate sobre si las políticas reformistas o las radicales son más aptas para resolver la cuestión social acompaña a los gobiernos progresistas desde sus inicios. No toma en cuenta que, desde una mirada actual, la supresión de las desigualdades sociales ha fracasado, independientemente de los diferentes estilos políticos. O sea, un Chávez que polarizaba logró, a fin de cuentas, tan poco como el moderado Luiz Inácio Lula da Silva.En vez de lamentarse por las oportunidades desaprovechadas o de revitalizar las ideas fracasadas ignorando la historia (el neoliberalismo, por ejemplo, es siempre una estrategia de redistribución invertida –de los de abajo hacia los de arriba– y no una estrategia económica), deben mencionarse de forma realista los errores más importantes de los últimos 20 años y se los debe considerar como tarea para los próximos 20 años:
– Los gobiernos progresistas han omitido casi por completo llevar adelante durante el boom de las materias primas una activa política internacional de regulación de estos mercados que sea favorable para ellos mismos. América Latina ha ganado indudablemente independencia política y países como Brasil han ayudado a fortalecer la influencia de la región en organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (fmi) o el Banco Mundial. Sin embargo, nunca se atacó políticamente ese talón de Aquiles que es la dependencia de las materias primas. No obstante, Venezuela, con la revalorización de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep), ha dado una clara muestra de que en este tema hay margen de acción política. Gracias a la importancia estratégica que la región tiene y tendrá para el suministro de materias primas, pueden pensarse aquí formas de regulación enteramente cooperativas que hagan disminuir la dependencia de los precios volátiles y que tomen en cuenta también requisitos de sostenibilidad.
Esto está estrechamente relacionado con una cooperación regional más intensa. De lo que se trata no es del próximo gran tratado regional, que a la larga se demostrará ineficaz, sino de iniciativas que ayuden a construir y fortalecer estructuras y confianza. La idea de un banco de desarrollo regional propio, como el Banco del Sur, o de una emisora de noticias independiente, como Telesur, que rompa los monopolios mediáticos locales, está yendo, en tal sentido, definitivamente por la senda correcta. Sin embargo, seguirán sin obtener resultados sólidos mientras sean financiadas con petrodólares y diplomacia de cheques por unos pocos países y se destaquen por la instrumentalización política y la ideologización, lo que les impide convertirse en proyectos regionales plenos.
– Es necesario amortiguar la desigualdad social no solo combatiendo la pobreza sino reduciéndola de manera sostenida. El problema y sus soluciones son ya conocidos, pero hasta ahora ha faltado frecuentemente el coraje político para emprender reformas estructurales. Una solución óptima para el subcontinente que expresa una de las más desiguales distribuciones de tierras siguen siendo las reformas agrarias. La política renuncia a ellas por la alta conflictividad ligada a su implementación: sacuden de modo radical las fuertes y tradicionales relaciones de poder. Esto concierne no solo a los terratenientes y latifundistas privados sino también a la propiedad pública, tal como lo muestra la agricultura estatal cubana, que muestra una baja productividad debido al estancamiento de las reformas agrarias y es en gran parte responsable de la debilidad económica de la isla.
Las reformas tributarias redistributivas también tienen un rol central y deberían aliviar a quienes menos ganan y gravar los ingresos y patrimonios más elevados. Aquí no se trata de cuestiones técnicas sobre implementación e imposición. Lo importante es más bien crear «legitimidad impositiva», o sea, reducir el rechazo de importantes sectores de la sociedad (e incluso del sector trabajador) al pago de impuestos. Esto no se logra solo con leyes o burocracias eficientes, sino con un Estado que ofrezca bienes públicos de calidad y de amplio acceso, que aumenten la calidad de vida y las perspectivas de futuro de los contribuyentes y sus familias. Esto incluye reformas sociales que apunten a sistemas sociales universales que garanticen, en lugar de un asistencialismo temporal, derechos sociales que puedan ser demandados y, en lugar de unas pocas prestaciones para pocos, una amplia cobertura de servicios para todos. Procesos como el del Obamacare en eeuu o el fracaso de la seguridad social en Venezuela en un momento en el que el gobierno tenía impresionantes mayorías en el Parlamento muestran a las claras que las reformas sociales son siempre terreno de luchas. No obstante, son precisamente estas batallas las que valen la pena, ya que son las que delinean los rasgos futuros de una sociedad. Ejemplos como la Renta Dignidad –la pensión mínima universal boliviana a la vejez– prueban que también se pueden lograr éxitos. Otros servicios públicos que deben ser especialmente protegidos son las instituciones asistenciales y educativas como los centros preescolares, las escuelas o el cuidado de ancianos. El Estado puede perfectamente ofrecer en estas áreas servicios de calidad, lo cual queda demostrado, por ejemplo, por el espectro de universidades públicas brasileñas, que tiene también gran aceptación por parte de las clases medias y altas. De lo que se trata ahora es de llevar estos éxitos al ámbito escolar y preescolar8.
Mientras los gastos de los servicios de cuidados y educativos continúen a cargo del individuo, muchas familias seguirán apostando a la privatización, eludiendo impuestos y recurriendo al trabajo informal. El trabajo doméstico, poco regulado y mal pago, es actualmente uno de los puntos de apoyo más importantes de las clases medias latinoamericanas, tal como probablemente podrá comprobar la mayoría de los lectores de este artículo por experiencia propia. Sin embargo, el trabajo informal no es solamente una ventaja para las familias de mejor posición, sino que tiene efectos económicos desastrosos: estos trabajos, mayormente poco calificados, son la principal traba para el aumento de la productividad, con lo cual bloquean todo desarrollo que no sea debido a la explotación y exportación de materias primas. Es por este motivo que durante el último boom de América Latina no se logró un aumento sensible de la productividad laboral o de la participación de la masa salarial en el pib (expresión de la creación de valor por el trabajo)9. Algunos éxitos en la disminución del trabajo informal, como los registrados en Ecuador o Argentina, si bien son esperanzadores, no pasan de ser apenas un comienzo. Dejan en claro que la informalidad no es –como muchos creen– el resultado de un exceso o un defecto de regulación, o de una integración asimétrica en las cadenas de valor globales, sino que es siempre, y ante todo, la expresión de una política activa o de una (in)acción deliberada10. Por tal motivo, la política (progresista) debería tener como objetivo central reducir a la mitad, en un plazo de diez años, el trabajo informal, que afecta actualmente a casi 50% de los trabajadores de la región.
Todo esto se sabe hace tiempo. Posiblemente podrían llenarse bibliotecas enteras con las publicaciones referidas a cada una de las demandas de reforma. De forma complementaria, ha habido –como en los últimos diez años– continuamente intentos políticos de reducir los bloqueos al desarrollo de América Latina. A pesar de conocer todo esto, de la voluntad existente y de los innumerables esfuerzos, las desigualdades sociales en la región evidencian una fuerte inercia. Teniendo en cuenta esto último, ya casi no quedan dudas de que también la próxima generación de recetas económicas occidentales y recomendaciones tecnocráticas está condenada desde ahora mismo al fracaso. La izquierda de América Latina debería, pues, hacer una pausa y reflexionar con espíritu crítico sobre las experiencias de la última década.
– Por lo antes dicho, debe emprenderse finalmente un debate a fondo sobre cuál es la cultura política imperante en la región que dificulta de forma tan desgastante el cambio social. Los primeros indicios no son difíciles de hallar: los estratos sociales más influyentes y con mayor poder de decisión se las han arreglado muy bien con las desigualdades sociales y, para ellos, cambio es sinónimo, por lo general, de desmejora. Esto es aplicable no solo a la elite económica sino también a las clases medias: 20% de la población activa, que produce 40% del pib regional y que accede a excelentes servicios sociales y económicos, no necesita al 50% de los trabajadores precarizados o informales, que tienen una escasa participación de 10% del pib, para su bienestar y prosperidad, y los emplean solo para vivir aún más cómodamente11.
Por ese motivo, para muchos la cohesión social no es un ideal que prometa una mejora, tal como lo experimentó dolorosamente Colombia hace poco tiempo. Gracias a sus lazos familiares, su formación escolar o sus cuentas en el exterior, estos estratos sociales privilegiados se orientan, en cuanto a hábitos y cultura, mucho más hacia el exterior; en tiempos de crisis, las soluciones no se buscan en el propio país. Así, el interés en aumentar la productividad o desarrollar el mercado interno es limitado, incluso si esto pudiera significar un alto rédito económico a largo plazo. Por tanto, el Estado es visto –no por codicia sino de modo estrictamente racional– como botín y no como administrador de asuntos públicos. Lo perverso de esta práctica social y esta cultura política reside en que no se problematizan públicamente, pero son compartidas y vividas por actores que son importantes portadores de reformas.
América Latina solo tendrá la posibilidad de lograr alguna vez estabilidad económica y viabilidad social y ecológica si se encara y tematiza intensamente este punto ciego. En otras palabras: se debe persuadir a importantes actores, sobre una base tanto argumentativa como empírica, de que el futuro sucede, en primer lugar, en el propio país y en la propia región. Se trata, nada menos, que de crear identidades propias más allá de un nacionalismo retrógrado y de fomentar el desarrollo endógeno. Por cierto, modificar perspectivas y costumbres sociales apreciadas es siempre difícil y lleva tiempo. Sin embargo, por un lado, América Latina tiene buenos motivos para confiar en sí misma: su diversidad cultural y biológica es única. También desde el punto de vista intelectual y político el subcontinente ha inspirado siempre a eeuu y a Europa. Así es que, en las dos últimas décadas, probadas ideas sobre nuevas formas de participación política y social, sobre manejo de la naturaleza e incluso la cosmovisión indígena del «buen vivir» han suscitado gran interés en todo el mundo. Por otro lado, la política progresista puede marcar el camino a seguir, por ejemplo, a través de bienes públicos de alta calidad que transformen lo propio en lo colectivo y en un valor cultural. Allí donde los espacios públicos ofrecen seguridad, las clases medias y bajas, que sufren la delincuencia en la vía pública, perciben una sensible mejora de su calidad de vida. Debe mostrarse que este plus de «buen vivir» puede lograrse no con un plus de represión, sino mediante un plus de movilidad y cohesión social. Es fácil entonces justificar el paso siguiente para una mayor seguridad a través de la reducción de las desigualdades sociales. Las tendencias globales dan sustento a estas argumentaciones: economistas de amplia repercusión como Thomas Piketty e instituciones ajenas a toda ideología de izquierda como el fmi pregonan hoy que las desigualdades sociales extremas socavan el estándar de vida occidental, importante referencia para las clases medias y altas de América Latina. Dicho de otro modo: la desigualdad social ha sido hasta ahora irrelevante, y más bien un problema ético, pero mañana puede convertirse en un polvorín. La reducción de la desigualdad se convierte entonces en un factor limitador que genera daños funcionales para la economía y la sociedad y, por lo tanto, adquiere una nueva racionalidad y cualidad atractiva para muchos de los que hasta ahora la habían ignorado o incluso habían sacado provecho de ella.
En la medida en que la izquierda entienda su crisis como oportunidad de renovación de sí misma y de sus ideas del desarrollo, podrá crear las respuestas adecuadas para sacar a América Latina de su crisis actual. Esto, siempre y cuando la izquierda tenga en cuenta el potencial de su gente, de su región y de sí misma. A la caída de los precios de las materias primas, pronto le seguirá una nueva recuperación. Hasta que eso llegue, deberá impulsarse un debate serio que señale abiertamente no solo los éxitos obtenidos hasta hoy, sino también todos los errores, que saque enseñanzas de ello y genere así una amplia legitimidad para una nueva promesa de futuro. Es preciso decir claramente que el intento de solucionar la problemática social a costa de la naturaleza conduce a una crisis. Que una senda de desarrollo centrada en las materias primas no solamente conlleva una extrema dependencia del extranjero e inestabilidad económica, sino que también pone en peligro la participación política y el medio ambiente. El principal desafío es, entonces, encarar las reformas estructurales hasta ahora retrasadas y reducir lentamente la desigualdad social; este es el requisito para cualquier estrategia de diversificación que pretenda disminuir la dependencia de las materias primas. Esta política incumbe no solo a la región sino a todos nosotros; en su calidad de relevante proveedor de materias primas, América Latina seguirá teniendo un papel destacado en la tarea central de nuestro siglo: conciliar cohesión social con sostenibilidad ambiental. Esta responsabilidad puede ser asumida de maneras diferentes, pero América Latina ha dado siempre respuestas creativas en tiempos de crisis. Es hora de que la región tome conciencia de sí misma. 500 años después del «descubrimiento», ha llegado el momento de que América Latina se encuentre a sí misma y se redefina una vez más.